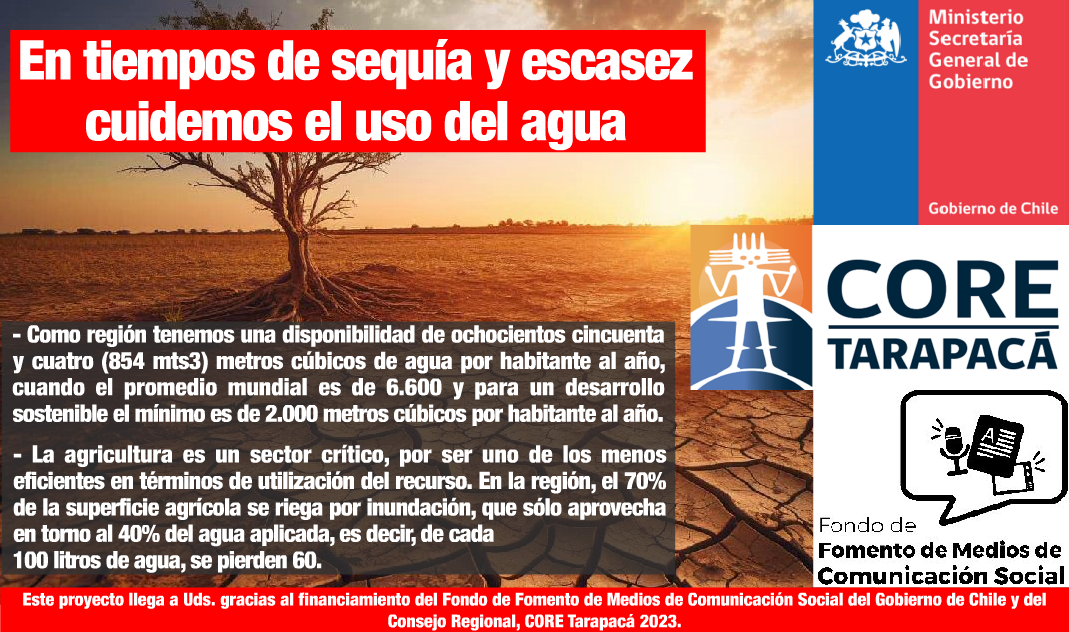En tiempos de sequía y escasez cuidemos el uso del agua
Queremos realizar este proyecto, porque es necesario educar a la población de la región, por medio de cifras y datos, de que esta zona es una de las regiones mas áridas del planeta y que nuestras fuentes de agua para consumo provienen de una fuente
geológica (pozo El Carmelo) que no es facilmente renovable y que la recarga de los acuiferos cada año es menor, constituyendo una amenaza silenciosa para el bienestar de los habitantes de la Región.
Según lo indica el CIDERH (Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Hídricos, Unap) como región tenemos una disponibilidad de ochocientos cincuenta y cuatro (854 mts3) metros cúbicos por habitante al año, cuando el promedio mundial es de 6.600 y para un desarrollo sostenible el mínimo es de 2.000 metros cúbicos por habitante al año.
Si bien la disponibilidad del recurso aún no es crítica, sí resulta necesario tomar medidas hoy para evitar que el problema se vuelva insostenible mañana. La clave es hacer un uso más eficiente de éste recurso, tan vital como escaso.
Hablamos de un enfoque que no requiere grandes inversiones, pero sí importantes cambios culturales. Un ejemplo elocuente es que, si bien hoy las inmobiliarias que operan en la región estiman un consumo de 250 litros diarios por persona, la Organización
de las Naciones Unidas advierte que con 70 litros se pueden satisfacer las necesidades básicas de alimentación y aseo personal.
Entre las acciones que se pueden realizar esta en mejorar la eficiencia del uso del agua lo cual implica conductas personales y mejoras tecnológicas.
En lo primero, se requiere iniciar un amplio proceso de educación que vaya desde los colegios a las juntas de vecinos, pasando por las casas y las oficinas. Cosas tan simples como revisar las goteras, abrir el paso de agua sólo cuando se va a utilizar o
revisar el nivel de uso en los medidores, son medidas concretas y sencillas. A nivel de ciudad, no se entiende que, se use agua potable para el riego de áreas verdes. Sería mucho más eficiente que se reutilizara partes de las aguas residuales que se evacúan al mar a través de tratamientos que permitan su uso en riego, lo que además disminuiría la contaminación del mar. En el mismo sentido, sería más lógico que se usaran, para paisajismo, especies vegetales locales, mejor adaptadas al clima árido de la zona que las traídas del centro y sur del país, que requieren de más agua.
Sin duda, otro aspecto clave es el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías. En el plano residencial, sería deseable implementar buenas prácticas en el desarrollo inmobiliario comenzando a instalar en sus proyectos grifería especial para un mejor uso del agua, como duchas con aire o estanques con cargas diferenciadas.
La agricultura es otro sector crítico, por ser uno de los menos eficientes en términos de utilización del recurso. En la región, el 70% de la superficie agrícola se riega por inundación, que sólo aprovecha en torno al 40% del agua aplicada, es decir, de cada
100 litros de agua, se pierden 60. Aquí resulta indispensable mejorar la eficiencia en el uso del agua a través de la incorporación de riego por goteo, por aspersión, o por “microyet” en conjunto con programas. de capacitación y transferencia tecnológica hacia los agricultores, condición necesaria para un uso adecuado es estas tecnologías.
Por su condición árida, el sistema hídrico en Tarapacá es vulnerable, situación que se agudiza con el aumento de la demanda por agua que trae consigo el crecimiento económico y demográfico que ha vivido la región. la situación de escasez hidrica no es desconocida en la región, lo que conocemos como desierto en otros tiempos fueron frondosos campos de cultivo, las quebradas bajaban con torrentes de agua desde el altiplano hasta la Pampa del Tamarugal donde las comunidades se definieron como las primeras sociedades sedentarias de este territorio.
La escasez hídrica de ese tiempo no es una sorpresa para los arqueólogos que investigan el desierto, ya que los vestigios de las culturas han permitido comprender que una de las principales causas de que estas sociedades sucumbieran fue la falta del vital elemento.
“Las primeras comunidades se instalaron en plena Pampa del Tamarugal donde hoy es desierto absoluto, ese sistema colapsó hace 10 mil años atrás y significó que todos los humanos que vivían ahí abandonaran el sector, no hubo capacidad tecnológica en ese momento ni tampoco fuentes en la naturaleza que les permitiera seguir viviendo ahí, entonces se redistribuyeron en el territorio. Luego, hace tres mil años, hay un segundo gran periodo de agua, entonces la gente retorna al desierto como agricultores, las cantidades de agua eran grandes, pero no iguales a las del pleistoceno”, relata el arqueólogo Calógero Santoro, investigador de la Universidad de Tarapacá.
Por tanto resulta indispensable que hoy, no mañana, todos asumamos nuestra responsabilidad en un uso más eficiente de este valioso recurso, pudiendo empezar con acciones tan simples como cerrar las llaves cuando no se usa, reparar las goteras, lavar
el auto con un paño mojado o regar el pasto en horarios nocturnos para evitar la evaporación del vital elemento.
Escucha nuestra cuña radial
Escucha nuestro primer ciclo radial con el Director de Aguas de la Región de Tarapacá
Escucha nuestro segundo ciclo radial con el ex seremi Nathan Olivos Nuñez.
Escucha nuestro tercer ciclo radial con Doña Esmeralda Araya Castro, Presidenta de la agrupación social y cultural «mujer empoderada», de la comuna de Alto Hospicio
Primera video entrevista
Segunda video entrevista
Tercera video entrevista